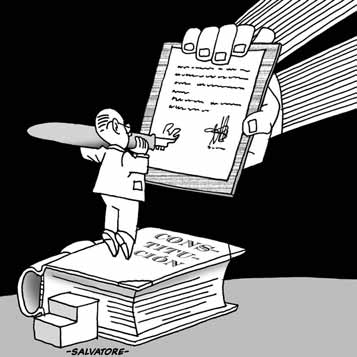
Hace medio siglo el derecho era muy sencillo, al
menos en este pequeño confín del mundo: predominaba
a rajatabla la concepción positivista y formalista
del Derecho Romano, el jusnaturalismo se concebía
más como algo complementario a los vacíos de las
normas positivas que como sustitutivo de las mismas,
la jurisdicción penal era asaz de sencilla al
imponerse como criterio casi único el fuero
territorial, la cumbre de la pirámide normativa la
coronaba en forma única la Constitución de la
República, con la cual no competían ni derechos
naturales ni tratados internacionales. Desde hace
treinta años se asiste a un verdadero terremoto
jurídico con los cambios doctrinarios y
jurisprudenciales, el avance sobre la romanidad
jurídica de los principios y la praxis del derecho
sajón, un avance también del jusnaturalismo y las
crecientes colisiones entre constitución y tratados
internacionales.
Además de los cambios doctrinarios y
jurisprudenciales, que no son unánimes sino que
generan fuertes controversias, el poder político ha
avanzado en las últimas décadas con mucha rapidez en
la ratificación de tratados internacionales, sin
detenerse a considerar el grado de
constitucionalidad de muchas obligaciones que
adquiere la República en dichos tratados o los
conflictos entre la norma constitucional y la
obligación internacional. Va de suyo que si un
convenio internacional colide con preceptos
constitucionales, caben dos caminos: no suscribir o
no ratificar el convenio, o modificar la
Constitución; en cambio, se ha ido por un tercer
camino, como suscribir y ratificar los tratados
internacionales y no modificar la Constitución, para
deleite de todos aquellos que pueden dedicar las
horas a pensar y discutir cómo compatibilizar lo
difícilmente compatibilizable. No hace mucho,
catorce años atrás, se modificó el texto
constitucional, no solo en lo electoral sino en
materias tan ajenas a ello como la descentralización
o los recursos ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo; pudo haberse avanzado algo más en el
tema de las eventuales colisiones entre normas
constitucionales y compromisos jurídicos
internacionales, lo que no se hizo.
Algunos países van por el camino de otorgar a los
tratados internacionales la misma jerarquía de las
normas constitucionales. Uruguay está impedido de ir
por esa interpretación -hasta tanto se modifique la
Constitución- por razones de forma que suponen
razones sustantivas en materia de titularidad de la
soberanía: la Constitución de la República solo es
modificable por decisión en última instancia del
Cuerpo Electoral Ciudadano Nacional, vale decir, por
el conjunto de ciudadanos (excluidos los electores
no ciudadanos) en pleno ejercicio de la ciudadanía
inscriptos en la Sección Habilitados para Votar del
Registro Cívico Nacional. Ese es el único órgano que
puede modificar la Constitución y, por ende, puede
dar rango constitucional a cualquier norma, emanase
de donde emanase, de fuente puramente nacional o de
obligaciones internacionales. Dicho en criollo: sin
plebiscito, ninguna norma de derecho positivo tiene
rango constitucional.
Otro tema que se ata por el rabo es la
contradicción de lógica constitucional entre el
principio del consenso y el principio de la decisión
mayoritaria, que surge a partir de la Carta Magna
de 1934. Allí se apeló al principio del consenso
para la determinación de las reglas básicas de
juego, vale decir, la organización del Estado, la
definición de sus principios fundamentales y las
reglas electorales y de ciudadanía que constituyen
las bases de aplicación de la soberanía. El consenso
expresado por la regla universalmente prevalente de
los dos tercios del total de componentes del órgano,
adoptada hace circa mil años a título de ficción de
la unanimitas y como aceptación del fin de la
unanimidad efectiva. El fundamento básico es que
medio voto más de la mitad no puede imponer las
reglas sustanciales de organización, el ejercicio de
la soberanía y los principios fundamentales a la
otra mitad menos medio voto. Cuando la Iglesia
Católica adopta los dos tercios para las decisiones
de concilios y colegios supremos, lo hace para no
repetir la historia de la adopción de decisiones
mayoritarias que condujeron a cismas. Al menos, que
las dos terceras partes le impongan algo al tercio
restante (lo cual también puede discutirse si en
realidad ello implica consenso, o cabe avanzar hacia
mayorías aún más calificadas). Hasta aquí todo
claro.
Pero en forma simultánea con avanzar por el
sistema de la consensualidad, abrió otros cuatro
caminos con fundamento básico opuesto, es decir,
donde se puede imponer la decisión por simple
mayoría (la mitad del total más medio voto). Tres de
estos caminos desembocan en un acto plebiscitario
donde decide la simple mayoría absoluta de la
ciudadanía en ejercicio y que se diferencian entre
sí en función de la iniciativa: si es por dos
quintos de los parlamentarios, por la décima parte
de la ciudadanía en ejercicio o por la simple
mayoría de los legisladores (éste, como de
complemento del camino anterior). La cuarta vía es
algo más compleja e implica elecciones de una
Convención Nacional Constituyente, que decide por
mayoría común, y luego un acto plebiscitario donde
se decide también por simple mayoría. Cualquiera de
estos cuatro caminos suponen una lógica opuesta a la
búsqueda del consenso o, más estrictamente, de una
mayoría cualificada.
La historia reciente demuestra la existencia de
varias e importantes reformas constitucionales por
mayorías muy lejos de la pretensión consensual, como
imposición de una apenas mayoría sobre una apenas
minoría. También este mecanismo ha significado la
creación de verdaderos referendos legislativos de
aprobación (no previstos en la Carta Magna), como
fueron los casos de las dos reformas
constitucionales relativas al tema de las
jubilaciones y pensiones, o la que dispone la
estatización del agua y su distribución.
Otro tema significativo es que la búsqueda de la
consensualidad, donde opera, lo es estrictamente en
el terreno de los actores políticos, de los
representantes, y no de la ciudadanía. Una ley de
reforma constitucional requiere de la aprobación de
los dos tercios de cada cámara, pero su ratificación
no requiere de los dos tercios de la ciudadanía.
Basta observar que la última reforma constitucional
se aprobó con el apoyo de tan solo el 50,5% de la
ciudadanía[1]
[1]
Tercera y última nota de una
mini-serie. Ver como antecedentes: “Lo que
el pueblo decida” y “Sobre
la pacífica aceptación del voto”, El
Observador, domingos 7 y 14 de noviembre de
2010.