Las reglas del reparto
Oscar A. Bottinelli
El Observador
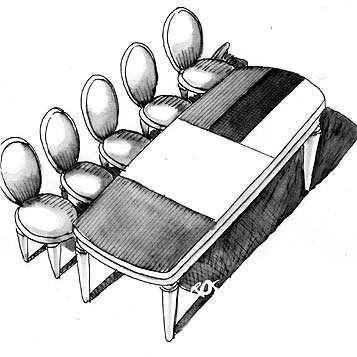
Un sistema político funciona cuando hay un conjunto de reglas explícitas (las normas constitucionales y legales) que todos los actores respetan y además las mismas se complementan con reglas implícitas, producto de la costumbre, que por invariada deviene en normal de obligatorio cumplimiento ético-político. Muchas veces el marco jurídico no alcanza para continentar el juego político, pues sus normas pueden dar lugar a diversas aplicaciones.
Un sistema político funciona cuando hay un conjunto de reglas explícitas (las normas constitucionales y legales) que todos los actores respetan y además las mismas se complementan con reglas implícitas, producto de la costumbre, que por invariada deviene en normal de obligatorio cumplimiento ético-político. Muchas veces el marco jurídico no alcanza para continentar el juego político, pues sus normas pueden dar lugar a diversas aplicaciones.
Por otro lado es necesario tener presente que el juego democrático liberal, lo que politológicamente se denomina con más precisión y menos contenido valorativo, el juego poliárquico parte de la base de la toma de decisiones por la mayoría. Es decir, toda decisión tomada por una mayoría es válida per se. Y aquí se abren dos grandes caminos. Uno es que acepta que una mayoría por sí y ante sí tome las decisiones políticas. Y el otro camino es el que pone determinados límites a la mayoría, exige una cierta consensualidad o cierta coparticipación en esa toma de decisiones. El primer caso (en el que el sistema británico es el paradigma), la mayoría gobierna y la minoría hace oposición. Un régimen así funciona cuando hay una fluida alternancia de los partidos en el gobierno, al menos entre los dos principales, donde el que queda de brazos cruzados acepta pacíficamente la situación a la espera que se complete la vuelta del carro, la parte de abajo quede arriba, y vuelva al gobierno y, como mayoría, a decidir por sí y ante sí.
El otro camino parte de la base de que el que gobierna no lo hace en solitario, no todas las decisiones las toma por sí mismo, sino que se abstiene de tomar determinadas decisiones que resulten altamente irritantes para su contraparte. Este sistema es uruguayo, no necesariamente como producto de las reglas escritas, pero sí de la cultura política del país. Tan es así que un cruce de acusaciones habitual entre gobierno y oposición, entre partidos tradicionales y la alianza de izquierda, es endilgar al otro el no querer acordar, el no consensuar. Para la cultura política uruguaya el consenso es un ideal, el gobierno de mayoría contra minoría es una patología. En España o el Reino Unido un tipo de acusaciones de tal género sería realmente ininteligible, a nadie se le ocurre que el gobierno deba consensuar con la oposición. Una u otra cultura no nacen de decisiones arbitrarias, sino que son producto de la historia. Y la historia uruguaya marca que esa consensualidad fue necesaria para que el país pasase de una cultura política violenta a una cultura pacífica, sostenida en un estado moderno y en partidos modernos. El nombre que tuvo durante alrededor de un siglo fue coparticipación. Muchas de las reglas de la consensualidad están o estuvieron en normas jurídicas: la integración de la oposición al gabinete ministerial (1934-1942), la presencia obligatoria de la minoría mayor en los entes autónomos y servicios descentralizados (1952-1967), determinadas designaciones por dos tercios de votos del Parlamento.
Ahora bien, para que haya designaciones por dos tercios se requieren determinadas reglas implícitas. Una puede ser que esos dos tercios, que normalmente supone la suma de los dos partidos mayores, elijan siempre a personas neutrales. O que en cambio haya reglas implícitas de reparto. Y en Uruguay las hubo y funcionaron a veces bien y a veces mal. Para la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo implícito fue: de cada cinco cargos que compone cada cuerpo, el partido de gobierno lleva tres y el otro lleva dos. No es un reparto político, de activistas políticos, sino una selección de magistrados en función de su orientación política. A pesar de las reglas explícitas e implícitas, hubo períodos de largo desentendimiento, que llevó a que la cabeza del Poder Judicial funcionase larga data sin integración plena. Eso es lo que llevó a que en la reforma de 1966 se estableciese un sistema supletorio de integración automática, para el caso de que se produjese la no designación por parte de la Asamblea General en un tiempo determinado. Como ocurre con todo mecanismo supletorio, se agregó otro elemento al juego: al haber un candidato en puerta (el ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones), los grupos políticos viabilizan o traban los acuerdos según les convenga o no el ingreso de ese candidato en puerta. Es pues una enmienda que introduce un nuevo elemento en juego, y que no es neutra.
Para la Corte Electoral la cosa es más compleja, pero en esencia reposó en el cinco y cuatro. Tres neutrales y dos delegados partidarios para el partido más votado, dos neutrales y dos partidarios para el segundo. La cosa era simple: lo normal cinco colorados y cuatro blancos, lo excepcional a la inversa. La diferencia fue entre un antes y un después. En el antes los neutrales se buscaban entre personas de simpatía política reconocida pero sin actividad política fuerte y los partidarios entre activistas políticos. En el después (que empezó en 1985) unos y otros se confundieron.
Todas estas reglas implícitas las complicó el fin del bipartidismo. Primero porque el primero y el segundo sumados ya no eran la casi totalidad del sistema político, y después no llegaron a los dos tercios. Más adelante, ahora, porque el primero no es un partido tradicional, sino el convidado de piedra. Entonces no hay más reglas implícitas, y aquí empieza el intríngulis que deja a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas sin renovación. Para el Frente Amplio hay una regla implícita en el resultado electoral, y la cuenta le da cuatro frenteamplistas, tres colorados y dos blancos. Para los partidos tradicionales las posiciones que se conceden a la izquierda son cargos que cada uno abandona y cede a la izquierda. Hay un pequeño detalle en juego: para anular una elección se requieren seis votos de la Corte. Lo que está en juego es si los partidos tradicionales conservan esa llave para sí o la llave desaparece, porque sólo podría anularse una elección, en forma total o parcial, con el voto de los ministros frenteamplistas. Y como se ve, nadie está en falta, porque las reglas formales son simples: dos tercios de la Asamblea General (para la mayoría de la Corte); pero si no hay esos dos tercios, no hay ni normas ni cultura política a la cual apelar. El cambio de sistema político todavía carece del afinamiento en todas las prácticas y usos del accionar político.

Últimos Artículos
- En lo que va de este periodo de gobierno “ha habido pocas discusiones de fondo e ideológicas entre dirigentes políticos”
- La relación entre gobierno y partido
- “Un tercio de votantes del FA está disconforme, pero la oposición registra aún más electores insatisfechos”
- El alejamiento de los BRICS responde a la busqueda de una posición de neutralidad.
- Aprobación presidente Yamandú Orsi - Octubre 2025
- Cabildo Abierto como partido bisagra
- ¿Por qué el gobierno se aleja de los BRICS y se acerca a Estados Unidos?
- El futuro de la Coalición Republicana
- Equilibrio fiscal y las preocupaciones del gobierno
- El desinterés de los uruguayos por la política